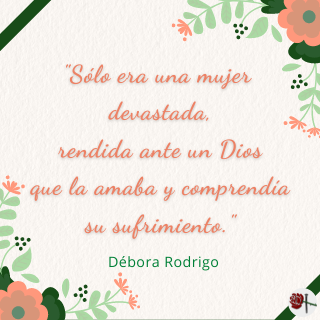 Escrito por Débora Rodrigo, voluntaria del Ministerio Hermana Rosa de Hierro en Arequipa, Perú
Escrito por Débora Rodrigo, voluntaria del Ministerio Hermana Rosa de Hierro en Arequipa, Perú
Todas las mujeres a su alrededor eran madres. Ser madre es lo que le daba a una mujer de su época y su cultura su razón de ser, su valor en la familia y en la sociedad. Pero Ana no tenía hijos. Ana estaba vacía. Estaba sola. Se sentía inútil. Un desecho de la sociedad. Buena para nada. Su marido no podía entender ese sentimiento de impotencia que desolaba su corazón. Le preguntaba ¿para qué necesitas un hijo? ¿no te soy yo suficiente? Pero claro, él tenía sus propios hijos, otra mujer se los había dado. Ella era incapaz de hacerlo. Se sentía observaba, señalada. Cuando caminaba por las calles sentía cómo otras mujeres la miraban con lástima. Se imaginaba lo que pensaban. Ahí estaba Ana, la que no podía darle hijos a su marido. La que nunca sentiría las pataditas de bebé en la barriga, la que nunca amamantaría a sus hijos. Algunas mujeres se burlaban de ella. Nosotras sí tenemos hijos. No como tú. Algo debía estar mal en ella. O al menos eso es lo que ella sentía.
La angustia crecía con el paso del tiempo. Las posibilidades de que el milagro se produjese se reducían considerablemente a medida que los meses avanzaban. Los años continuaban pasando sin detenerse. La esperanza era cada vez menor. La impotencia crecía, y junto a ella la desolación. Poco a poco el corazón de Ana se llenaba de angustia. Soledad. Amargura. Nadie podía entender cómo ahogaba el peso profundo de la tristeza. Era imposible explicarlo. No había forma de que otros comprendieran ese terrible túnel sin fondo por el que Ana caminaba a diario. Sola.
Como cada año, Ana, junto con su marido, a quien también acompañaba su otra esposa y los hijos que esta le había dado, viajaron al santuario de Siló a adorar a Dios. Era una costumbre familiar, una cita a la que no faltaban. Pero este año Ana viajaba completamente devastada sin apenas energía, sin ánimo si quiera para alimentar su propio cuerpo. Al llegar, no pudo hacer otra cosa que retirarse al santuario y orar a Dios desde el silencio de su soledad. Necesitaba liberarse de esa tristeza profunda. Palabras sin sonido salían de su boca y se mezclaban con las lágrimas que emanaban de sus ojos sin descanso. Allí, en medio de su soledad, Ana volcó su corazón ante Dios. Lo vació por completo. Le suplicó que se llevara esa carga tan pesada. Allí, por fin Ana se sintió entendida. Mientras su oración fluía, una energía vibrante fortalecía su cuerpo y su alma. Por fin, poco a poco Ana permitió que la tristeza fuera abandonando su mente y su ser se fue vaciando de la angustia que se había apoderado de ella durante tanto tiempo. Ana dejó que Dios le diera aliento e incluso gozo en medio de su terrible sufrimiento. Cualquiera que la hubiera visto así, completamente abandonada a los brazos de Dios, la hubiera tenido por loca, o incluso por borracha, como el mismísimo sacerdote pensó que estaba. Pero sólo era una mujer devastada rendida ante un Dios que la amaba y comprendía su sufrimiento. El único que podría reconfortar un corazón tan echo pedazos como el suyo.
Después de orar durante un tiempo, Ana se limpió las lágrimas, se puso en pie y regresó con los suyos. Pero esta vez con fuerzas renovadas, sin la pesada carga del abismo de la tristeza. Recuperó el apetito y se sintió con la motivación suficiente para continuar adelante. Dios había consolado su corazón. Por fin la carga pesada de la tristeza se había vuelto más llevadera, e incluso ligera. A pesar de que su deseo por un hijo seguía siendo igual de fuerte, ese sufrimiento era mucho más soportable. Sabía que no estaba sola. Sabía que era amada y entendida.
Apenas pasaron unos años antes de que Ana regresara a aquel mismo lugar y pisara ese mismo suelo que le había visto llorar desconsolada y encontrar el consuelo que necesitaba. Esta vez, sin embargo, las lágrimas eran de alegría. Las palabras, inaudibles un día, eran ahora claras y firmes, las frases que antes imploraban ayuda daban ahora exclamaciones de gratitud y regocijo. Gratitud por ese hijo que ahora Ana abrazaba. Regocijo por un corazón que encontró en Dios la esperanza que había perdido. Ese hijo que ella había sentido crecer dentro de sí misma le pertenecía a Dios y a Dios lo entregaba. Dios había reemplazado su angustia por un gozo desorbitante. Ahora se sentía completa, rebosante de gozo.
#HermanaRosadeHierro #DIOStorias #Ana #maternidad #tristezaagozo #escritorainvitada